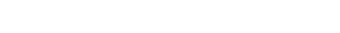Artículos
Roles de género en pandemia. Comunicación y prácticas de enseñanza en una escuela secundaria de Ituzaingó
Resumen: Este trabajo indaga las representaciones sobre roles de género materializadas en los inicios del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -de marzo a junio de 2020-, en los discursos del equipo directivo, docentes, preceptoras y familias de estudiantes de una escuela secundaria ubicada en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. Analizamos la noción de “madre referente”, categoría propuesta por la institución para sostener el contacto con estudiantes y familias en la virtualidad, y abordamos el impacto de esas representaciones en algunas prácticas de enseñanza. Afirmamos que, en el lapso estudiado, los actores y las actrices escolares han reforzado a través de sus representaciones las asimetrías de género. Esto conllevaría un impacto en las prácticas de enseñanza virtual, reflejado en el tipo de actividades propuestas y la comunicación entre institución escolar, familias y estudiantes.
Palabras clave: Pandemia, Roles de género, Madres referentes, Prácticas de enseñanza.
Gender roles in pandemic. Communication and teaching practices in a secondary school in Ituzaingó
Abstract: This paper investigates the representations about gender roles materialized in the beginnings of Social, Preventive and Compulsory Isolation -from March to June 2020-, in the speeches of the management team, teachers, preceptors and families of students of a secondary school located in Ituzaingó, Buenos Aires. We have analyzed the notion of “referring mother”, a category proposed by the institution to maintain virtual contact with students and families, and we address the impact of these representations on some teaching practices. We affirm that, in the period studied, the school actors / actresses have reinforced gender asymmetries through their representations. This would have an impact on virtual teaching practices, reflected in the type of activities proposed and communication between the school institution, families and students.
Keywords: Pandemic, Gender roles, Referring mothers, Teaching practices.
Introducción
El presente escrito es de corte exploratorio y tiene como pretensión indagar las representaciones sobre roles de género que, entre marzo y junio de 2020, se han expresado en los discursos de diferentes actores escolares: el equipo directivo, docentes, preceptoras1 y familias de estudiantes que forman parte de una escuela secundaria de gestión pública ubicada en la periferia del partido de Ituzaingó. El recorte temporal se circunscribe a los meses donde el gobierno nacional y el provincial promovieron una cuarentena estricta.2
Por un lado, centramos la mirada en la categoría de “madres referentes” (adultas o estudiantes que actúan de nexo entre la institución y el resto de las familias), una figura cristalizada por la institución para organizar la comunicación con las familias. Por otra parte, nos aproximamos al análisis de representaciones en torno a algunas prácticas de enseñanza,3 en particular sobre las concepciones de enseñanza, el tipo de actividades generadas, las temáticas recurrentes y el proceso de devolución de tareas planteadas en ese marco.
La investigación parte del siguiente interrogante: ¿de qué modo las representaciones que construye la escuela como institución expresadas en prácticas y discursos refuerzan estereotipos de género y familia? Nuestro objetivo radica en dar cuenta sobre los roles de género que se visibilizaron en la comunicación de diversos saberes a las y los estudiantes y el vínculo con sus familias durante el comienzo del aislamiento bajo una continuidad pedagógica4caracterizada por la virtualidad.
A modo de hipótesis afirmamos que, durante el lapso temporal analizado, los/as actores/as escolares intervinientes en el proceso de enseñanza (específicamente el equipo directivo, equipo de preceptoras y docente) han reforzado a través de sus representaciones las asimetrías de género y estereotipos tradicionales de actividades segmentadas por sexo. Esto conllevaría un impacto en las prácticas de enseñanza virtual, reflejado también en el tipo de actividades propuestas y en la devolución de tareas.
Las fuentes de recolección de la información han sido entrevistas semi estructuradas llevadas a cabo entre marzo y junio de 2020 vía llamadas telefónicas, mensajes de texto, voz e intercambios a través de correos electrónicos. Los tópicos indagados giraron en torno a tres aspectos: la comunicación y el vínculo entre escuela, familias y estudiantes durante los inicios de la pandemia; los contenidos temáticos y las estrategias pedagógicas llevadas adelante por los/as docentes y la asistencia familiar para con los/as menores a cargo en términos de acompañamiento a las propuestas de enseñanza. Hemos entrevistado a la directora del establecimiento, una preceptora y un/a profesor/a por área (Ciencias Exactas, Ciencias Sociales, Prácticas de Lenguaje y Educación Física). Además, contactamos a tres familias, cuyos miembros -dos madres y un padre- han accedido a dialogar con nosotros. En su conjunto, la edad de los entrevistados/as oscila entre los 24 y 80 años. Siete fueron mujeres y tres hombres. La estrategia metodológica de la investigación fue cualitativa y descriptiva.
El primer apartado del estudio lo destinamos a aspectos teóricos, mientras que en segundo lugar desplegamos una sucinta revisión de los antecedentes bibliográficos. En tercer orden, describimos el mecanismo de comunicación más usado por la escuela secundaria de Ituzaingó para contactarse con las familias. En cuarto lugar, explicitamos las representaciones de género que se inscriben alrededor de la figura de “madre referente”. En quinto orden y también en clave de género, realizamos una aproximación a los discursos de educadores/as sobre algunas de sus prácticas de enseñanza. Culminamos este análisis con las conclusiones.
Marco teórico
Nuestro enfoque es de género, un concepto que se configura social e históricamente. Es relacional y permite hablar y cuestionar “relaciones de poder” en la construcción de los sexos (Morgade, 2016). Género refiere al entramado de significados y prácticas que cruzan las relaciones sociales y se ponen en acto no sólo en la esfera individual, sino también en lo social, influyendo por tanto en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos materiales y simbólicos, los vínculos emocionales y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres (Faur, 2014: 26).
Dora Barrancos (2016) señala que el sistema patriarcal posee un instrumento de reproducción fundamental en el sistema educativo. Para Bracchi y Melo (2016), los distintos discursos que circulan en la sociedad suelen naturalizar un conjunto de atributos, ideas, representaciones e imaginarios de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, qué se espera de cada uno de ellos, qué actitudes, posturas corporales deben adoptar, qué roles sociales deben desempeñar y ello se manifiesta en la escuela en disposiciones espaciales, vestimentas, exigencias de conductas o comportamientos esperables diferentes para hombres y mujeres (Bracchi y Melo, 2016).
En esa línea, las representaciones sociales (Moscovici, 2001) cumplen un papel fundamental. Las mismas consisten en construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de la comunicación, por lo que están asociadas al lenguaje y a las prácticas sociales. Se constituyen, asimismo, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la conciencia colectiva (Araya Umaña, 2002). Los Imaginarios sociales (Baczko, 2005) refieren a ese cúmulo de representaciones colectivas que, lejos de constituirse como mero reflejo de, son creación reguladora de la vida cotidiana y por ello centrales en lo que al control social y ejercicio del poder se refiere (Olmos, 2015).
En este andamiaje teórico, podemos mencionar el concepto de habitus (Bourdieu y Passeron, 2018 [1970]), un principio de la producción de las diferencias escolares y sociales más duraderas (…) principio generador y unificador de las conductas y de las opiniones de las que es asimismo el principio explicativo, porque tiende a reproducir en cada momento de una biografía escolar o intelectual el sistema de las condiciones objetivas de las que es producto (Bourdieu y Passeron, 2018 [1970]). La acción pedagógica y el trabajo pedagógico es concebido como un trabajo de inculcación que tiene una duración suficiente como para producir un habitus capaz de perpetuarse (Gutiérrez, 2012).
Para Araya Umaña (2002), la posibilidad de cambio de las representaciones sociales no es fácil ni inmediata. A diferencia de Bourdieu, esta autora considera que los habitus pueden ser modificados. Conocer, desentrañar y cuestionar el núcleo figurativo de representaciones sociales alrededor del cual se articulan creencias ideologizadas, constituye un paso significativo para la modificación de una representación y por ende de una práctica social (Araya Umaña, 2002). Este trabajo se inscribe dicha senda, al buscar reflexionar y exponer las configuraciones pautadas desde la institución educativa en los inicios del ASPO respecto de las relaciones sociales de género a partir del abordaje de los procesos comunicativos y prácticas de enseñanza.
Antecedentes
La revisión bibliográfica ha sido dividida en dos ejes. El primero cita algunos trabajos que estudian la categoría “familia” y su relación con la escuela. El segundo rastrea los escritos que analizan las prácticas educativas -institucionales y disciplinares- en clave de género.
Destacamos en primer término el sentido de la familia como una institución atravesada por el Estado, el mercado, relaciones de poder, lógicas de cuidado, el trabajo tanto doméstico como por fuera de ese espacio, sociedad, clase, cultura y género (Esquivel, Faur y Jelin, 2012). En el plano de las relaciones entre escuela y familias, resaltamos la contribución de Cerletti y Santillán (2011), quiénes detallan el alto nivel de participación en la escolarización por parte adultos a cargo de niños en edad escolar. Cerletti, en otro artículo, coloca su atención en los organismos nacionales e internacionales que normalizan determinadas formas de organización familiar tradicional y una particular manera de vinculación entre familias y escuelas como necesarias para la escolarización infantil (Cerletti, 2010). Ambos trabajos se centran en la cuestión de la participación de las familias en la vida educativa.
Siede (2017) indaga las actitudes de la institución escolar ante la presencia de diversos formatos familiares. Para el autor (respecto a los formatos familiares), el sistema educativo se adecua a la realidad a un ritmo más lento que el de las propias familias, mientras perduran en las escuelas representaciones de otras épocas o modelos imaginarios que impiden a muchos docentes dialogar con lo que ven.
Focalizándonos en las investigaciones del campo de educación, género y sexualidades que se han dedicado a describir los dispositivos de disciplinamiento corporal que la escolarización realiza sobre los cuerpos de estudiantes y docentes en relación a las distinciones y atribuciones deseables de masculinidad y feminidad, encontramos los estudios de Connell (1995), Morgade (2001 y 2011) y Volnovich (2017).
Destacamos las ideas de Seoane (diciembre, 2012), quien toma el caso de tres escuelas secundarias técnicas de La Plata. Para ella, la matriz fundacional de la escuela técnica y del papel que tiene dicha matriz en la socialización escolar en ocasiones estigmatiza y discrimina a alumnas y alumnos por su condición social, juvenil, sexual y étnica (Seoane, diciembre, 2012). En esta línea, Molina (2012) explicita las disputas permanentes entre modos de hacer mujeres/alumnas y modos de hacer varones/alumnos. Aunque la escuela reproduce normas hegemónicas de género, a la vez constituye un espacio de disputa protagonizado principalmente por estudiantes mujeres. (Molina, 2012). Novedoso es el enfoque de Faur y Lavari (2018), al buscar trascender la crítica hacia la escuela, colocando su atención en las buenas prácticas de enseñanza en torno a la Educación Sexual Integral (ESI). De todas maneras, dan cuenta que esas prácticas son motorizadas en exclusiva por mujeres (Faur y Lavari, 2018), evidenciando un espacio donde la brecha de género continúa siendo amplia.
En esta revisión bibliográfica, hemos visualizado la existencia de varios trabajos que se interiorizan sobre la cuestión de género en diversas instituciones -entre ellas la familia y la escuela-, los cuales constituyen un cúmulo de conocimiento sumamente significativo. Pese a ello, no hemos observado indagaciones que desde esa perspectiva profundicen sobre dispositivos comunicativos que la escuela propone para el contacto con las familias (menos aún en época de pandemia), y de análisis de prácticas de enseñanza que excedan lo disciplinar.
La comunicación escuela-familias a partir de la categoría de “madre referente”
En este apartado describimos un dispositivo comunicativo sugerido por la escuela secundaria para el contacto entre escuela y familias en los primeros tres meses del ASPO. El dispositivo consiste en la selección por parte de la institución de una persona “referente” por curso con el fin de que actúe como intermediaria/o ante el resto de las familias de cada grado. En su mayoría son madres adultas de niños, niñas y adolescentes a cargo, pero también algunas estudiantes mujeres y un solo varón/alumno. Consideramos relevante el análisis de este mecanismo porque es el más utilizado por la escuela para establecer vínculos con familias y estudiantes en los inicios del ASPO.
El formato reviste una existencia previa a la pandemia, siendo cristalizado en 2017 como una propuesta del equipo de preceptoras del turno mañana destinado en exclusiva para las “madres” de estudiantes de primer año que concurrían a la escuela en el horario matutino. La propuesta se extendió en los años siguientes, a las “madres” de segundo y tercer año del mismo turno. Para 2020, con la pandemia, el equipo directivo retomó este formato y a través de docentes y preceptoras, lo extendieron a la totalidad de los cursos. Los discursos de los/as entrevistados/as identifican nociones como “eficiencia” y “practicidad” como las razones que explican la promoción de esta manera de relacionarse.
“La conducción de la escuela secundaria, desde 2017, ha delegado en las preceptoras la elección de ese o esa referente” (Directora). El esquema establece que el escogido/a debe aceptar el rol de “referente”, con la consigna de crear y modular un grupo de WhatsApp con participación exclusiva de las familias del curso. En la práctica, son las mujeres en su amplia mayoría las que participan en dicho espacio. Lo citado en este párrafo se ha mantenido inalterado, desde 2017. Concebimos la propuesta comunicativa como un dispositivo en los términos de Giorgio Agamben (2016), esto es, cualquier acción que tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes (Agamben, 2016).
Antes de la pandemia, la tarea de la persona nexo entre escuela y el resto de las familias se limitaba a un rol más “administrativo”: la comunicación de eventualidades como la ausencia de docentes, la solicitud de documentación para la confección de legajos de los y las estudiantes, la puesta en conocimiento de fechas de exámenes, entre otras. El formato era más verticalista (esto no significa que en pandemia no lo sea), siguiendo el orden de los mensajes que iban del equipo directivo hacia las preceptoras y de ellas a la persona referente encargada de socializar con el resto de las familias. En pandemia, la categoría de “madre referente” se ha utilizado principalmente como medio para generar lazos vinculares y pedagógicos con estudiantes, sin descartar que algunas de estas funciones “administrativas” han continuado vigentes en el lapso temporal abordado. Por ejemplo, la necesidad por parte de la escuela de contar con documentación de estudiantes. También en este aspecto se agregó la comunicación al resto de las familias de los/as docentes que llevaron adelante clases por Zoom o la información sobre el retiro de bolsones de alimentos.
Previo a la cuarentena, las referentes eran en su totalidad madres de estudiantes. En tiempos de Covid-19, en el nivel de secundaria básica, todas las personas “referentes” son de igual modo, mamás de alumnos/as. En secundaria superior el rol es ejercido por dos madres, tres estudiantes mujeres y uno varón. En total, hay 16 cursos, con once “madres” referentes, cuatro alumnas mujeres que cumplen esa tarea y un varón. Todas las/os referentes provienen de familias tradicionales o ensambladas. No hay referentes que sean parejas del mismo género. Tampoco hay referentes familiares abuelas o abuelos de los y las estudiantes, ni por fuera del lazo sanguíneo.
Institucionalmente, a esas personas que actúan de nexo entre escuela y familia se las conoce como “madres referentes”, pese a que no necesariamente tienen esa filiación con los y las estudiantes. Incluso, cuando es un varón el que realiza la tarea, ser “referente”, se la concibe como una labor propia de las mujeres. Sobre el nombre de “Mamá referente”, los/as entrevistados/as no tienen en claro por qué se ha decidido denominarlas así. Esta imposibilidad de establecer con certeza el por qué de nombrar a las personas nexo de esa manera, da lugar a que sea visto no como algo propuesto de manera individual por un educador o educadora, sino como algo amplio, general, más propicio que sea compartido por todos y todas. Benedict Anderson plantea el concepto de Comunidades Imaginadas, la cual se define por un mito fundacional que se hace presente cotidianamente a través de ritos e instituciones más o menos formalizadas. (Anderson, 2016 [1983]). En tiempos de cuarentena el uso de esa categoría se ha expandido notablemente, siendo que ahora la manejan el equipo directivo, todas las preceptoras de la institución, profesores y profesoras y la mayoría de las familias.
La palabra referente aparece articulada exclusivamente con la de mamá. En ninguno de los casos entrevistados/as, las nociones de familias y/o padres se han asociado con la de referente. En mayor medida los/as educadores/as más jóvenes utilizan la categoría de familias para referirse a esa organización. En cambio, los/as entrevistados/as de mayor edad y antigüedad suelen utilizar las palabras como mamá o padres. Los términos menos enunciados son “estudiantes” y “alumnos/alumnas”.
Consideramos que es la renovación que ha sufrido la noción de referente con la pandemia lo que sostiene y renueva las diferencias según género. La reproducción no tiene que ver con una repetición idéntica en diferentes contextos. Para perdurar y volverse aceptable, las fronteras sociales se renuevan (Bourdieu y Passeron, 2018 [1970]). En las próximas líneas señalaremos una serie de características que los entrevistados y entrevistadas han sugerido al considerar la noción de referente en tiempos de COVID-19.
Sentidos, valoraciones y representaciones en torno a las “madres referentes” en los inicios del ASPO
En los discursos analizados, ser referente es ser mujer y mamá. Existen una serie de características que institucionalmente se les asignan a esas personas que operan como un deber-ser en mujeres y varones. En palabras de una entrevistada:
Las comunicaciones van dirigidas a una mamá referente, que se comunica con las que comparten el mismo grupo (…) No se hace de entrada, por ahí pasa un mes hasta que se da una referente. Tenés la charla diaria cuando vienen y ahí les consulté si ellas querían asumir esa responsabilidad de armar un grupo en el que solamente están ellos, los padres (…) El perfil de una mamá que uno elige es que tenga el tiempo, que tenga cierto liderazgo, manteniendo ese fluido en la comunicación y mediando en los conflictos, porque a veces las mamás se enojan (Preceptora 1).
El equipo directivo señala que los mensajes impartidos desde la institución se orientan a la mujer/madre/referente. Ese “las” nos habla de la presencia predominante de las mujeres en los grupos que la escuela promueve para su conformación. Se presenta esa modalidad como la única manera de contacto con el conjunto de las familias. Las “madres referentes” “son las madres que siempre están en la escuela”. La referente madre, según entrevistados/as aparece como la única figura que tiene tiempo para cumplir esa tarea. Es considerada como una persona que comunica, que teje vínculos con otras madres, con las preceptoras, profesores/as y la conducción institucional. Es una persona activa, mediadora de conflictos que puede darse entre otras madres. La mujer referente no genera conflictos, solo media entre ellos. Las situaciones que los actores y actrices escolares vislumbran como problemáticas las encarnan las mujeres que no son referentes. La conflictividad sería en esta lógica, como un elemento externo al deber ser de la mujer ideal. En los hombres, por el contrario, no surge la idea de conflicto alrededor de ellos.
“Mamá referente” transmite información, es la guía, la que comparte y explica los mensajes que recibe de otros actores escolares. Atenta, responsable, resulta una persona visible ante el resto de las familias, educadores y educadoras. Las apreciaciones giran alrededor de la mujer como contenedora de adjetivaciones atenta, responsable y comunicadora: “la mamá referente es la cabeza del grupo, es la que nos baja la información. Mamá guía, mamá referente, la que recibe todo (…) Madres referentes, madres que estén atentas, que puedan resolver situaciones” (Familia 1). Hay una mirada pasiva del rol de la mujer como referente, vinculada al hecho de recibir información y socializarla al resto. En esta visión, la madre referente responde, no plantea ni discute.
Ser “madre referente” es un trabajo. “Yo con respecto a la mamá referente que está en el colegio… me parece un laburo que está bueno, del tema todo esto nuevo que estamos experimentando, creo que es la mejor alternativa, para mí me resultó útil” (Docente 1). Las palabras refuerzan un determinado lugar para la mujer, pues es concebida como la persona ideal para cumplir la actividad de nexo con la escuela y otras familias por el sólo hecho de serlo.
Mamá referente es aquella persona que genera lazos de ayuda y solidaridad con otras madres. “La mamá referente me ayudó mucho la primera etapa donde no podíamos presentar las tareas de mi hijo y ella se encargaba de hacerla llegar a cada docente” (Familia 2). Se destaca a la vez, la utilidad de la figura de la referente mujer, por su utilidad, tanto para educadores y educadores como para las familias. Termina siendo así una categoría valorada, que se fortalece a partir de su importancia y trascendencia, no sólo por el contacto con las autoridades escolares y docentes, sino también por acompañar el proceso de enseñanza y de solidaridad con el resto de las mujeres y familias.
La noción de “madre referente” presenta un componente alto de estereotipos de género y encierra criterios meritocráticos5 que generan divisiones entre las mujeres. Aquellas “referentes”, con determinadas características y que cumplen ciertos parámetros, otras que no llegan al estatus de referente, pero cumplen con el canon esperado y finalmente aquellas que no cumplen con esos criterios. Representa un esquema selectivo que estratifica entre aquellos y aquellas que están en mejores o peores condiciones de llevar a cabo una tarea, determinando qué lugares ocupan socialmente las personas. “Madre referente” se vincula con esta concepción, pues jerarquiza a determinado tipo de mujer: no basta sólo con serlo, sino que para ser referente de un curso debe cumplir ciertos criterios excluyentes: ser participativa, solidaria, no conflictiva, atenta y que se ocupe de sus hijos e hijas. Además de la “mujer-madre” como principal responsable del cuidado al interior de las familias, opera también la noción de “buena o mala madre” como criterio de selección entre las mujeres.
Las representaciones que existen detrás de la figura de “madre referente”, asociadas a estereotipos y expectativas sociales sobre las mujeres, son reforzadas institucionalmente en tanto se plantean como un ideal necesario de cumplir o como un ejemplo a seguir para ocupar ese lugar. En el próximo eje, observaremos cómo algunas de las representaciones aquí expuestas se articulan con las representaciones sobre la enseñanza promovidas por educadores y educadoras.
Pandemia y roles de género en la comunicación de clases, actividades, contenidos y retroalimentación de las tareas escolares
En este espacio, bajo perspectiva de género, abordaremos las representaciones de profesores/as sobre algunas de sus prácticas de enseñanza en el inicio del ASPO. No nos interesa tanto abordar una dimensión disciplinar, sino explicitar representaciones de género presentes en los discursos docentes sobre la enseñanza, el tipo de actividades generadas, las temáticas recurrentes y el proceso de devolución de tareas planteadas en ese marco. Realizamos un recorte que se circunscribe a estas prácticas de enseñanza, ya que han sido las más reproducidas en las entrevistas. Lo explicitado no pretende ser una generalización, sino un abordaje de experiencias en un caso puntual.
Existe en los discursos un sentido de la práctica de enseñanza en los comienzos del aislamiento centrada en la producción de “trabajos prácticos”. Las propuestas docentes aparecen orientadas a la resolución de ejercicios, análisis de textos y videos o comprobaciones de lectura. En la mayoría de los casos, incluyen como recursos lecturas de bibliografía primaria y secundaria, junto con videos de YouTube. Son mínimas las referencias a explicaciones por parte de profesores/as en formato audio o Zoom: “en esta escuela trabajo con la profe del otro curso. Ella prepara las actividades, muy concretas… por ahí más conductistas que constructivistas… porque bueno… nada, es lo que podemos” (Docente 2).
La falta de orientación didáctica que acompañe el pedido de resolución de determinadas consignas requiere una asistencia mayor y más estrecha de aquellos/as que acompañan las trayectorias en el hogar que recae, sobre todo, en las mujeres a cargo de los y las jóvenes:
La única vez que expusieron algo que no les gustó fue que el primer trabajo les había parecido muy extenso y yo les expliqué que era porque en realidad estaba pautado para una entrega en 14 días, porque supuestamente íbamos a volver (a la escuela). Era muy extenso por eso, pero que lo hicieran tranquilas, pero siempre se quejaron (Docente 3).
Más que una resolución autónoma de los/as propios/as jóvenes, los discursos de educadores/as lo conciben como una acción a desarrollar por las mujeres de cada familia. Se presenta también una serie de estereotipos de género, donde se adjetiva el rol de las mujeres: conflictivas, intranquilas e insatisfechas. Lo que se omite, en verdad, es el número mayor de cargas que ellas realizan en época de cuarentena. La Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación, señala que nueve de cada diez adultos/as que asumieron el rol de acompañamiento en la continuidad pedagógica son mujeres. (Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de Evaluación e Información Educativa, 2020). Consideramos que más que asumir ese papel (como si se tratara de una elección individual), hay cuestiones históricas que hacen interpelar a las mujeres como las personas destinadas a cumplir esas labores de acompañamiento, profundizada por la institución escolar en pandemia.
El rol del varón en este esquema presenta diferencias. En palabras de un padre:
Hace algunos años cuando se cerró la escuela por el tema del gas, participé porque había cosas que podía resolver: falta de agua, falta de gas. Cuando me llaman, voy a las reuniones. Si no me convocan no voy (Familia 3).
El entrevistado contrasta su participación en los inicios del aislamiento por Covid-19, con la que llevó a cabo en 2018, al suspenderse el formato presencial de clases producto de arreglos edilicios. La cita habla del lugar del varón como alguien vinculado al trabajo manual y de fuerza, como una figura que soluciona los conflictos y que interviene en cuestiones de acompañamiento pedagógico sólo cuando la escuela se lo requiere.
Los contenidos temáticos, se articulan en varios casos con la pandemia como eje central. Alimentación saludable “en pandemia”, explicaciones sobre la enfermedad, actividad física en el hogar son ejes que se han tomado para el abordaje. La Educación Sexual Integral (ESI) es concebida como una herramienta trabajada con menor intensidad respecto a otros momentos:
Cuesta un poco más en pandemia la ESI. Lo baños los tenemos pintados, los baños de celeste los de nena y rosa los de varones…los talleres se plasman en las paredes… y eso no lo podemos hacer. Hoy estamos imposibilitados de saber lo que pasa adentro de las familias, por ejemplo, situaciones de abusos, porque no estamos en el día a día (Docente 4)
La entrevistada enumera un conjunto de experiencias presentes en la memoria institucional, percibiendo que la pandemia alteró la dinámica. De todos modos, esto no significa que no se aborde la ESI durante el ASPO. Dos de los/as cinco entrevistados/as señalaron que como educadores/as, propusieron actividades en torno a ella. Consideran a esas experiencias como las más interesantes, logrando la participación y movilización de muchos estudiantes en contraste con actividades anteriores.
Acerca de la retroalimentación de las tareas, sólo uno de los cinco entrevistados/as manifestó haber realizado una devolución a sus alumnos/as. Esa devolución es realizada vía correo electrónico de manera individual o enviada a través del grupo de “madres referentes”. En el caso de la retroalimentación enviada por correo electrónico, infiere que son recibidas por mujeres dado que las casillas de correo corresponden con los nombres que entiende “son de las madres” (Docente 4).
Debemos decir que lo abordado nos pone de frente a una presencia marcada de diferencias de género. Gerda Lerner (1985) enunciaba ya la existencia de un sistema patriarcal que forma parte de un entramado histórico que se ha reproducido durante largo tiempo. Lo que expusimos no es novedoso. Como afirma Reinhart Koselleck (2013), las personas y lo que les sucede, son y permanecen únicos e irrepetibles en el carril temporal de los acontecimientos. Pero todo ello está, al mismo tiempo, inscripto o en premisas que se repiten, sin ser jamás por completo idéntico a ellas (Koselleck, 2013). Lo interesante ha sido observar la manera en que las formas establecidas se han remozado durante los inicios del ASPO. Dar cuenta de ellas nos coloca en la senda de Araya Umaña (2002) que señalamos al comienzo. Conocer para modificar las prácticas sociales.
Conclusiones
A lo largo del presente escrito hemos abordado las representaciones de género de educadores, educadoras y familias a partir del estudio de sus comunicaciones en tiempos de pandemia. A la vez, buscamos explorar cómo esas representaciones impactan en algunas de las prácticas de enseñanza que han llevado adelante en los inicios de la cuarentena.
Nos ha llamado la atención que el rol de referente más allá de la pandemia, es una categoría casi meritocrática que la escuela creó hace tiempo, y que la profundiza en tiempos de ASPO. Los sentidos que circulan mayormente sobre esa figura, lo conciben como un rol centrado en las mujeres, especialmente propio de “madres”. Pudo visualizarse en los discursos abordados, el sesgo sobre estereotipos en cuanto a las tareas de cuidado y labores en el hogar. La mujer es presentada como “atenta, responsable, comunicadora y con tiempo libre”. Como “referente”, quedan fuera no sólo los varones, sino otras configuraciones familiares que van más allá de modelos tradicionales o ensamblados.
De las familias consultadas, ninguna se concibe a sí misma como referente, sino más bien entienden a esa categorización como algo externo, que hacen otras personas. Para esas familias, ser “referente” es una carga extra, que tiene aspectos en mayoría positivos y algunos negativos. La mayoría de las voces, consideran que referente es algo que se define como valioso, necesario y que con el Covid-19 se fortalece más.
Las referencias hechas por profesores y profesoras, resaltan más las herramientas utilizadas, y lo poco que pudieron intercambiar con estudiantes ha sido a través de las mujeres a cargo de los/as jóvenes. La exploración realizada nos indica que, en su mayoría, las prácticas de enseñanza despliegan inequidades de género visibles en los contactos con estudiantes, circulación de propuestas didácticas y la colaboración en la resolución de las tareas que deben realizar alumnos y alumnas. Aunque en la mirada institucional se afirma que la ESI no pudo ser trabajada con toda la fuerza en comparación con años anteriores, destacamos que las propuestas generadas en torno a ella, se las concibe como las experiencias más logradas, generando un mayor nivel de participación por parte de estudiantes varones y mujeres.
Al realizar esta exploración, hemos identificado algunas líneas a profundizar en futuras investigaciones: la historia institucional, contrastando otros dispositivos comunicativos usados previamente con el objeto de comparar las imágenes de género presentes. A la vez, ello nos posibilitaría comprender los elementos que han ido construyendo a lo largo del tiempo con lo visibilizado en los inicios del ASPO y que hemos descripto en este artículo. También, nos interesaría ahondar otras prácticas de enseñanza que no hemos considerado para este trabajo, por ejemplo, las referidas a la planificación docente -tanto anual o de clase-, el plan institucional de continuidad pedagógica, y la oposición de ambas con las experiencias de entrevistas llevadas adelante. Finalmente, resaltamos como interesante el abordaje de la voz de los/as estudiantes acerca de su mirada sobre la comunicación escolar centrada en “referentes”, para visualizar allí diferencias con otros actores escolares. Hacia allí nos interesa aproximarnos en el futuro.
Referencias bibliográficas
Argentina. Dirección General de Cultura y Educación. (2013). Inclusión con Continuidad Pedagógica. Serie de documentos para la supervisión. Recuperado de http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/documentos_de_trabajo/libro_continuidad_pedagogica_psicologia_documento2.pdf
Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de Evaluación e Información Educativa. (2020). Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. Informes Preliminares de la Encuesta a Equipos Directivos, Docentes y Hogares. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informepreliminar_equiposdirectivos.pdf
Agamben, G. (2016). ¿Qué es un dispositivo? Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Anderson, B. (2016 [1983]). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Antelo, E. (2011). ¿A qué llamamos enseñar?. En A. Alliaud y E. Antelo, Los gajes del oficio. Enseñanza, pedagogía y formación (pp. 19-37). Buenos Aires: Editorial Aique.
Araya Umaña, S. (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de Ciencias Sociales, 127.
Baczko, B. (2005). Los imaginarios sociales. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.
Barrancos, D. (2016). Prólogo. En C. Kaplan (Ed.), Género es más que una palabra. Educar sin etiquetas (pp. 7-8). Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Bourdieu, P. y Passeron, J. (2018 [1970]). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema educativo. Buenos Aires: Siglo XXI.
Bracchi, C. y Melo, A. (2016). Cambio de hábito o vientos de cambio. Géneros y sexualidades en la escuela secundaria en época de ampliación de derechos. En C. Kaplan (Ed.), Género es más que una palabra. Educar sin etiquetas (pp. 49-66). Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Busso, M. y Pérez, P. E. (2019). El velo meritocrático: inequidades en la inserción laboral de jóvenes durante el gobierno de Cambiemos. RevIISE. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 13(13), 133-145.
Cerletti, L. (2010). Familias y escuelas: aportes de una investigación etnográfica a la problematización de supuestos en torno a las condiciones de escolarización infantil y la categoría “familia”. Intersecciones en antropología, 11(1), 185-198.
Cerletti, L. y Santillán, L. (2011). Familias y escuelas: repensando la relación desde el campo de la Antropología y la Educación. Boletín de Antropología y Educación, 2(3), 7-16.
Connell, R. (1995). Masculinities. Berkeley: University of California Press.
Esquivel, V., Faur, E. y Jelin, E. (2012). Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el Mercado. Buenos Aires: IDES-UNICEF- UNFPA.
Faur, E. (2014). El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI.
Faur, E. y Lavari, M. (2018). Escuelas que enseñan ESI. Un estudio sobre Buenas Prácticas Pedagógicas en Educación Sexual Integral. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – UNICEF.
Gutiérrez, A. (2012). Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu. Villa María: EDUVIM.
Koselleck, R. (2013). Sentido y repetición en la historia. Buenos Aires: Hydra.
Lerner, G. (1985). La creación del patriarcado. Barcelona: Editorial Crítica.
Molina, G. (2012). Construcciones de género en la escuela secundaria. Cuadernos de Educación, 10, 1-15.
Morgade, G. (2001). Aprender a ser mujer, aprender a ser varón. Buenos Aires: Novedades Educativas.
Morgade, G. (2011). Toda educación es sexual. Buenos Aires: Editorial La Crujía.
Morgade, G. (Coord.) (2016). Educación Sexual Integral con perspectiva de género. La lupa de la ESI en el aula. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones.
Moscovici, S. (2001). Social Representations. Explorations of Social Psychology. New York: New York University Press.
Olmos, M. (2015). Comentario a Baczko Bronislaw. Los imaginarios sociales. Memorias yesperanzas colectivas [Revisión del libro Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzascolectivas, por B. Baczko]. Delito y Sociedad, 1(39), 179-182.
Seoane, V. (diciembre, 2012). Sexismo y androcentrismo en la escuela técnica: experiencias de mujeres jóvenes en torno a la sexualidad, el género y la condición juvenil. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Sociología de la UNLP, Argentina. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2266/ev.2266.pdf
Siede, I. (2017). Entre familias y escuelas. Alternativas de una relación compleja. Buenos Aires: Paidós.
Volnovich, J. C. (2017). Viejas y nuevas masculinidades. En E. Faur (Comp.), Mujeres y varones en la Argentina de hoy. Géneros en movimiento (pp. 133-154). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores - Fundación OSDE.
Notas
Recepción: 14 Abril 2021
Aprobación: 10 Febrero 2022
Publicación: 01 Diciembre 2022

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional